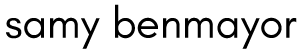FORBIDDEN PLEASURES 2008
Exposición Forbidden Pleasures, New York, 2008

“El eterno toqueteo por debajo de la mesa”, dijo un artista “conceptual” en Chile, hace años, hablando de la pintura. Placer prohibido, si lo hay: establecer una complicidad entre dos (el artista y la pintura), mientras se habla abiertamente, con todos, de otra cosa, y se mantiene la compostura del rostro oficial. Bajo la mesa, uno es otra cosa: un niño travieso y asustado, un pequeño animal despavorido, un atrevido, un loco. (Basta ya de recuerdos, quién no los tiene. Mala invención esa moderna, de las mesas de vidrio transparente.)
Mirar obras de Samy Benmayor despierta el niño, el pavor, la locura y la ilusión de libertad. “It looks like freedom bur it feels like death”, canta Leonard Cohen. Si no despertara eso, se quedaría en clasificaciones y cronologías. Por ahora exploremos eso, la visita a un taller que va generando una curiosidad infantil, una sonrisa, un deseo de hurgar, de descubrir. La primera impresión cautiva, la segunda mirada se va quedando, indagando, como si pensara.
El pintor negará una y otra vez que piensa, allá él; de joven seguramente quisieron atiborrarlo de teorías, y salió escapando de un cierto rigor mortis, de un cierto olor a encierro. En esta muestra, algunas obras se pueden mirar como ironías respecto de eso: “La enseñanza de arte clásico”, donde una vaca con mucho ojo da la espalda al Giorgione, a la figura picassiana y al laberinto. O “una felicidad singular”, donde un texto sobre arte y verdad está puesto de cabeza, y se vuelve ilegible al superponérsele la figura de una mujer de trazo grueso, unas manos del Giorgione, unas construcciones esquemáticas y pesadas. Desde la derecha, observa una cabeza –caricatura, de rasgos puros, llena de conexiones lineales, de ida y vuelva, hacia el resto de la pintura.
Samy Benmayor encuentra y combina; juega. En su taller se pregunta uno a qué edad los niños dejan de hacerlo, a qué edad comienzan a preguntarse “cómo se hacen” las cosas, para repetir un modelo mediocre. A qué edad el dibujo libre se transforma en algo estereotipado. Si la pintura de Benmayor viaja, es a esa zona de la infancia. Un viaje difícil, a una zona perdida para nosotros. La pintura es un ponerse delante de la tela o el papel para hacer que aflore esa actividad, que “no es nada del otro mundo/pero tampoco es de este, que da acceso a algo que está ahí (lo reconocemos gozosamente, como espectadores) como una forma modificada de la conciencia, donde la distinción entre lo real, lo imaginado y lo soñado se desdibuja, y surgen hallazgos y asociaciones inesperados, divertidos o terribles; en todo caso, sorprendentes.
No se piense para nada en una pintura ingenua, ni meramente “vitalista”. Este pintor anda con la mochila de la historia del arte sobre la espalda, como dijo alguien; pero trata con tal libertad su carga, que la transforma en juguetes, esparcidos cuando vengan al caso en las superficies donde trabaja. También son juguetes los recortes, los recuerdos gráficos, los planos arquitectónicos, todo cuanto allí va apareciendo y combinándose. La libertad con que se trabaja viene del humor. De alguien capaz de reírse de todo, porque ha comenzado riéndose de sí mismo.
Las vacas de Benmayor… Dijo en una entrevista alguna vez que eran los animales más divertidos. Esa vaca con mucho ojo, en “La enseñanza del arte clásico”, parece representarlo de alguna manera. En todo caso, se ha transformado en una especie de animal-fetiche, de presencia constante, de alter ego. Lejos de los toros falocráticos (pienso en Picasso), la vaca es un animal perplejo, un poco ridículo, grande, manchado, con tetas y cuernos, que no podría ser presumido ni aunque quisiera. Perplejo ante su propia masa absurda, y también perplejo ante lo que ve, y sin embargo, ciertamente, con mucho ojo… Capaz de transformarse, en una obra, en “la vaca ilustrada”, lo que lo desvía, lo electriza y lo vuelve más ridículo, lo confunde y le empaña los ojos… ¿Y este pintor, dice, no piensa? ¿No será que piensa de otra manera, con otros medios? ¿No será que en cada pintura divertida se va armando algo, entre los edificios, las escaleras, los blancos de tiro, las luces prendidas, las manchas irregulares de color? Alguna vez dijo también Benmayor, sobre sus esculturas, que las dejaba para que cada uno “piense lo que quiera”. Hay cabos sueltos en todas; hay elementos que reaparecen, puestos de otra manera; hay un campo de juego para el pensamiento. Se trata de generar ese juego, de despertar la capacidad de jugarlo.
Fue complicada y desafiante la aparición de Samy Benmayor, Bororo y sus compañeros de generación (mala palabra) en el mundo pictórico de Chile a comienzos de los ochenta.
Bajo dictadura militar, una “vanguardia pensante” (también metáfora militar) dictaba un cómo hacer: un cómo evitar, sobre todo, la complicidad con lo existente. La pintura, aquí como en otros lugares, era sospechosa de ser algo del pasado, un producto de decoración y una expresión individual antojadiza y hedonista. Se instalaba un puritanismo ante lo visual, subordinado en gran medida a la escritura teórica. Las prácticas prestigiosas de ese momento, vinculado al arte conceptual internacional, habían traído consigo unas transformaciones del público, de las formas de exhibición y circulación de las obras, que se veían como irreversibles.
En esa época, la relación del grupo con la teoría fue “más bien alérgica”. No se dejaron capturas por el deseo de “inscripción” o de “reconocimiento”, de la crítica más seria, como si dijeran por hecho que el desinterés sería recíproco. Su fuerza era otra. Revindicaban el gesto pictórico reprimido, el placer de pitnar, y tuvieron una recepción inmediata de un público distinto y más amplio. Inmediata, es decir, sin discurso mediador: lo visual se sostenía por sí mismo. Este gesto (neoexpresionista, se le ha llamado) pertrubaba enormemente las que habían llegado a ser por entonces las nuevas convenciones de las artes visuales en el país, los requisitos tácticos que se habían dijado para su vigencia. En efecto, ponía las preocupaciones manfieiestas en los textos teóricos de esos años en el lugar incómodo de la prohibición, de la censura, del ejercicio mimético de una autoridad, y se ponía a sí mismo del lado de la juventud. Además, oponía al poder del discurso teórico un poder insidioso, no verbal: el de un mercado del arte contemporáneo que iria ampliándose a través de la proliferación de galerías comerciales. Contaba además con la presencia adquirida internacionalmente por el discurso de la transvanguardia italiana, que descolocaba a la “vanguardia pensante” de Chile.
Los párrafos anteriores tienen varios rótulos: “generación”, “vanguardia”, “neoexpresionista”, “transvanguardia”, “hedonista”, por ejemplo. Tal vez son inevitables, como la llamada “señalética” en los caminos. Sin embargo, lo que pasa realmente con quien mira la obra de un pintor no tiene nada que ver con eso, tal como las señales que indican el mar, o la playa, no tienen que ver sino convencionalmente con lo que designan. La experiencia de ver aplicando rótulos: “este es neoexpresionista”, por ejemplo, es como una pre-experiencia y hasta una antiexperiencia. Es una manera de dar por visto algo; una manera económica de integrarlo a lo que ya sabemos, una manera de no seguirlo mirando.
Creo que la obra de Samy Benmayor pide otra cosa. Los rótulos ayudan a identificar su punto de partida, el campo de oposiciones que existía en el momento, lo audaz de su gesto inicial, un cierto horizonte de referencia, o como dice un escritor, “una marca de agua”: lo que toca hacer o lo que se puede hacer, desde el punto en que uno está, en el espacio y en el tiempo de una sociedad. Pero ver la obra misma, lo que sucede en la obra, es algo que necesita de otra sagacidad. Que hay condicionamientos, qué duda cabe. Pero qué hace el artista con ellos y a partir de ellos, eso es lo que interesa.
“Un ambiente absurdo, donde lo que el artista hace importa un comino, donde el dolor ajeno también importa un rábano”, escribió el joven Benmayor en su memoria universitaria, sintiéndose “un artista lejano, confinado en el exilio de la civilización”. Desde allí escribió, “trato de pintar”. A lo largo del tiempo, su obra, como acción y no como explicación ni teoría, ha ido reivindicando la potencialidad crítica del juego, de los placeres prohibidos, de la insolencia, del desacato. Ha reivindicado el juego en su capacidad de asombro y de descubrimiento: en el niño Nietzche, que estamos muy lejos de poder alcanzar. Se trata de un juego, y de una niñez, que no son datos, sino proyectos, y que a estas alturas han alanzado sus plenos poderes y la madurez de sus medios.
Suy trabajo celebra la capacidad de jugar, además, con otros, y no siempre contra otros, como el triste hábito nacional. A pesar del absurdo, a pesar del dolor, a pesar del escepticismo a veces corrosivo (“It looks like freedom but it feels like death”) hay algo luminoso, generoso y risueño en su obra. Como la persona que nos abre la puerta del taller.
por Adriana Valdés