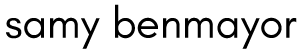LA ODISEA 1988
Exposición La Odisea, Santiago, 1988
Galería Época
La Odisea
Probablemente no hay obra que se haya incrustado más en nuestro mundo que la Odisea. Su final feliz no exime de una cierta radical tristeza y al comienzo de un poema una frase sobrecogedora nos advierte sobre el origen de toda desgracia: “¡ De que modo nos culpan los mortales a los dioses! Dicen que todas las cosas malas les vienen de nosotros, cuando son ellos quienes se atraen con sus locuras, infortunios no decretados por el destino”. Debajo de esta sentencia pareciera vislumbrarse una multitud informe de seres humanos, espectros y sobrevivientes que entrampados en sus propias acciones sucumben sólo de sí mismo. El que habla es Zeus, el primero entre las divinidades y la historia hace que finalmente no sean muy diferentes. El recuerdo del rey Agamenón muerto en manos de su propia esposa y de Egipto a la vuelta de la guerra de Troya abre La Odisea, y es su propio hijo Orestes quién lo vengará en una serie de muertes igualmente atroces. Allí se inicia la noción moderna de la tragedia. Poco después Telémaco, desesperado se hace al mar en busca de su padre Odiseo, ausente por veinte años, y el drama está a punto de repetirse. Su ausencia finalmente llegará hasta nosotros.
Es esa ausencia la que arrasa de penurias La Odisea y hace de la contemporaneidad un modo especial de naufragio. Una mañana conversando con Samy Benmayor, descubrimos a ambos se nos había muerto el padre a los dos años de edad. Una idea moderna nos habla de un padre que se ha marchado y es el derrotero final de la antigüedad quien ha hecho de esa un modo de vivir. Tanto el Ulises de James Joyce como La Odisea: una secuencia moderna del griego Katzantzakis nos dan una descorazonadora prueba de ello. Para Joyce será el relato de un día cualquiera el que agotará toda la historia, para Nikos Kazantzakis; la decepción del encuentro y la nueva marcha. Para Samy Benmayor la respuesta ha sido otra. Y es esa respuesta lo que yo amo.
Bien, todos los retratos que se hacen del padre ausente terminan perdiéndose en la noche. Poco a poco, desde el fondo de ella, comienza a dibujarse un día distinto. En el poema homérico es la Aurora, “la de los dedos de rosa”, hija de la mañana, quien desparrama los nuevos colores para que los héroes encuentren el cuadro sobre el cual estampar sus desdichas. En el vértigo sin fin de papeles que posibilita la luz del día, a algunos les corresponde ser el hijo, a otros el padre; unos serán para otros los dioses favorables a los adversos y en un momento también todos seremos Polifemo; el único ojo, aquel que nos mira sólo para devorarnos y de quien nos libraremos de cegarlo y hacernos nadie.
Cuando Odiseo baja a la región de los muertos, descubre que ellos no son sino seres que han agotado al máximo sus papeles y que ésa es la razón por la cual no los baña jamás la luz del día. Ese el modelo de la noche, su origen más arquetípico. Cuando finalmente cesa la luz del día, los hombres pueden descansar un poco de sus papeles y que ésa es la razón por la cual no los baña jamás la luz del día. Ese es el modelo de la noche, su origen más arquetípico. Cuando finalmente cesa la luz del día, los hombres pueden descansar un poco de sus papeles y librarse al “dulce sueño” y a los espejismos. Muerte y noche, vida y día van encontrando así, en la más remota antigüedad, el tramado pre intelectual que subyacerá en nuestras representaciones. Esa es también la trama más profunda en que se juega la pintura.
Es allí donde La Odisea de Samy Benmayor toca el centro mismo del mito, es decir; del juego entre la noche y el día, entre la luz y la sombra, entre el color y el olvido. Para ver, para poder hurgar aquí la tragedia, en este momento de nuestra historia, es preciso crear primero que anda la Aurora. Ese es el primer papel que juegan las pinturas de Benmayor: ellas están frente a nosotros contándonos que ellas son las “hijas del día” y que los colores que despliegan, el amarillo, el rojo, el negro son los que ilumina la única posible Aurora en que, vaciado de lágrimas, podremos volver a ver los que fueron. La noche sólo dibuja el espejismo de los sueños y si ellos pueden transformarse en profecías, vale decir, en escenas arrojadas al día, ello únicamente es posible si primero lo olvidamos. Olvidar el sueño para crearlo en el día es el gesto básico del pintar. En rigor, eso es pintar: engendrar al Aurora. La diferencia de estos cuadros es que ellos no metaforizan, no hacen literatura, no ilustran: iluminan.
Y aquí se establece la primera conexión radical entre la pintura de Benmayor y su guión homérico. La Aurora en Homero preside a todas las acciones. Ella no es algo pensado ni imaginado, su creación no depende de la voluntad humana. Es simplemente la hija del día. La pintura en estos cuadros (y en todos los de este autor) es, previo a cualquier entramado, la pintura. Un parto de ella misma como si ninguna intención o deseo previo la hubiera concebido. El escenario del poema, el día, es a Homero lo que el color es en la obra de este pintor y sólo a partir de allí es posible dibujar, ejecutar, manchar. Cada expresión del poema, cada infortunio del penitente Odiseo corresponde a un gesto y un encuentro. En la literatura ese gesto es el relato de la acción, en la pintura la acción es el gesto y el espectador el lugar de encuentro. Si antes que nada la pintura de Samy Benmayor nos enseña como nace el día, ahora nos enseñará las acciones que el día ilumina.
Porque es en el gesto de iluminar donde quedan al descubierto las raíces que nos son más entrañables de La Odisea. Toda tragedia fija primero un escenario, un “cuadro” donde el destino más las acciones humanas jugarán su desenlace. La tragedia que se fija en los cuadros de Benmayor son los mismos cuadros. En esta repartición de papeles ellos sean siempre Telémaco y su horizonte el retrato que dibuja sobre nosotros la ausencia del padre. Lo que nos resta saber es qué personajes somos nosotros de esta obra.
Por un lado la respuesta es odiosa. Me refiero a ciertos críticos y artistas, al parecer herederos del conceptualismo, buscan “definir las estrategias pictóricas que delimiten la poética de su visualidad” Y otras propuestas por el estilo. Ellos frente a la pintura de Benmayor han jugado hasta ahora el papel de los pretendientes de Penélope; es decir, escatiman los bienes de la deseada, comen de su huerto y de su ganado, acosan, pensando que el dueño de casa ha muerto y que el hijo está aún demasiado pequeño como para ejercer el dominio sobre los bienes que su padre le lega. Esta crítica finalmente “muere” frente a estos cuadros, tal como los pretendientes morirían en manos del hijo y del padre reunidos.
Es también en ese sentido que es necesario otorgarle a esta obra decisiva una nueva mirada. Cualquier intento crítico errará si primero no acoge la gestualidad de esta pintura, o lo que es igual el ademán por el cual ella misma se hace niño para anhelar desde allí el rostro de su padre. Este vaciamiento de sí repite el ademán de Odiseo al hacerse nadie ante Polifemo para liberarse de su castigo, pero ahora ene l contexto de nuestra dramática contemporaneidad. Hacerse nadie es, aquí y ahora, retirarse al ámbito de lo pre intelectual, del amor o del deseo, para dejar que ese cuerpo no nombrado que nos habita se manifieste y hable. En esa retirada, la pintura y toda la obra de Samy Benmayor inaugura un hito e inicia una nueva historia. Ella no viene a “representar” la búsqueda de Telémaco, la soledad de Penélope o los avatares de Odiseo sino que – atravesada de heroísmo y generosidad – es la búsqueda, es quien mira la soledad de la madre, es quien siente la nostalgia del padre, es el deseo de retornar a la patria. El único que puede asumir esa mirada desde su primera emergencia, desde su ámbito más puro y bárbaro, el niño. Retirarse de toda esa red de decretos, voluntades, análisis y pensamientos que crea el conjunto de nuestras domesticaciones, es el gesto arrasador de esta pintura. De allí lo impresionante de su iconografía; estos ojos únicos que nos miran, y nos miran con dureza; este devastador palacio de dos muros cruzados, estos toros de Pilos ¡pero miren esos toros! Son la emergencia del mito homérico en su sentido más profundo y primigenio. La obra de Samy Benmayor es un testimonio de la pureza.
Graficar, entonces, todas nuestras ausencias, convertirse en ellas y emerger de ellas constituye el itinerario que traza esta pintura. El espectador asiste así a un drama que es el suyo, que él mismo ha pintado. Si este trabajo de Benmayor resulta tan conmovedor es porque allí está nuestra propia interioridad y es él también nuestra alma. Salvados por un instante de ejercer permanentemente dentro de nosotros mismos todo ese caudal de pérdidas, encuentros tardíos y esperanzas, quien mira estos cuadros puede contemplar aquí algo que no es muy distinto a su propio corazón. En otras palabras, si el corazón humano – ese término tan despreciado como irremplazable – hablase, ésta sería su elocuencia; si pintase ésta sería su Aurora. Un ausente también a mi me habla desde estas obras, yo lo comprendo. El espectador igualmente podría oír aquí a los suyos; en este reducto inviolable del corazón en que, arrasados, empujados, sometidos, mantenemos puro más allá de cualquier y que una obra de arte nos restituye como el primer día de vida; cuando abiertos al mundo lanzamos el chillido que cruza todas las épocas, que atraviesa las culturas y hace de Telémaco uno de los nuestros. Guardamos a Telémaco dentro de nosotros y, sin saberlo, permanentemente estamos reiniciando la búsqueda.
Es eso lo que como espectadores vamos reconstruyendo. Mirar es aquí más que nunca sinónimo de acoger. De atravesar el umbral de nuestros propios pensamientos y conceptos para emerger dispuestos a la visión del padre. Acogerlo dentro de nosotros y entender que los hombres no están dispuestos a entregar directamente sus súplicas, sus inseguridades, sus necesidades de afecto, sino que deben hacerlo en un lenguaje cifrado, con un pequeño recodo y que son precisamente, estos recodos – esta gráfica, esta iconografía – todo el llamado de amor que puede hacer un hombre sobre este mundo. Todo, como si fuese un niño, porque ese llamado no está sujeto a la red del pensamiento, de la lógica del interés.
Bien; esta muestra es un hito. Casi nunca nuestra pintura ha asumido un desafío más amplio ni ha ejercido una mayor profundidad. La odisea de Samy Benmayor es una de las mayores empresas visuales que ha acometido nuestro país y hace de su autor el más inquietante y visionario hoy día. Esta empresa hace una sola cosa de lo arcaico del guión con el pretérito que anida nuestra razón contemporánea. Lo que aquí se iguala son dos infancias: una, la del mundo en la cual los dioses participaban de los eventos humanos y éstos respondían con su propia salvación o condena, y la otra, aquella que permanece previa a cualquier pensamiento, categoría o intelectualización. Sólo el hacerse nadie y vaciarse del propio cuerpo para que un niño tome los colores y lleve a cabo el día, puede dar cuenta de la aventura de La Odisea. Sólo el niño puede ser en sí la ausencia del padre, la absoluta indefensión al mismo tiempo que la coincidencia total entre lo que expresa y lo que se es, entre lo que se siente y lo que se expresa. Y es también allí donde la respuesta de Benmayor difiere sustancialmente de las visiones desencantadas que del mito de Odiseo han hecho las representaciones modernas, vale decir: Europa. Ellas se han detenido en el desencanto de la adultez y estampan un retrato del agostamiento del mundo del cual surgen. Esta nueva mirada de La Odisea al igual que en otro sentido el “Canto General” de Neruda, no busca en la antigüedad de los vestigios de un desencanto presente sino, por el contrario, el pretérito que hace de la infancia del mundo, es decir del Nuevo Mundo, el territorio de una esperanza virgen.
La Odisea que aquí se nos muestra es nuestra Odisea. Aquella que tocando lo no domesticado de nosotros, volcando nos lo, toca también todo el ciclo del descubrimiento, de la conquista y de nuestra irredargüible orfandad. A este horizonte, que es tanto al infancia como el pueblo me ha devuelto hoy esa pintura. Pero cómo hablar de aquello que es previo al habla. Cómo decir que es allí donde quiero cruzarme con el que mira y explicarle que cuando he hablado del corazón he querido decir tú corazón. Como en un sueño, sueño que yo y quien mira repetiremos el final. Está Telémaco, el hijo que clama por su padre; está Penélope, la esposa que aguarde por su esposo. Después de atravesar el océano de un día llegamos nosotros, yo y tú que miras, nuestras miradas lo abarcan todo. Odiseo encuentra a su hijo. El hijo se reúne con su padre. Nuestra mirada es el padre.
Raúl Zurita
Mayo, 1988